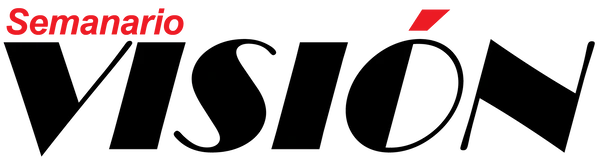Por Migdalia González Arroyo, expresidenta de la
Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado
En Puerto Rico, la violencia de género sigue cobrando víctimas de forma alarmante: en los últimos días, se registraron dos feminicidios más, uno de ellos con una joven de 18 años cuya vida fue truncada a manos de su pareja en Peñuelas, marcado además por el suicidio del agresor en un claro episodio de feminicidio íntimo en paralelo, se conoció un caso estremecedor donde un padre, ante la brutal golpiza sufrida por su hija a manos de su pareja, tomó la decisión de acabar con la vida del abusador y hoy enfrenta la justicia, un escenario que evidencia cómo el daño de la violencia no se limita únicamente a la víctima directa, sino que se expande en círculos familiares y comunitarios.
Estos hechos se dan en medio de una crisis que no muestra signos de mejora: junio de 2025 fue el mes más letal para las mujeres en la isla, con doce feminicidios —la mayoría cometidos con armas de fuego— elevando a 29 el total entre enero y junio, según cifras del Observatorio de Equidad de Género. Cuando me desempeñé como senadora, promoví una reforma para incluir la violencia en el noviazgo, incluso en relaciones donde no se convive, una herramienta preventiva que quedó pendiente, y ahora comprobamos su urgencia: mujeres jóvenes, como aquella de 18 años, resultan irremediablemente vulnerables. Lamentablemente, las leyes existentes —la Ley 54 y las reformas al Código Penal que penalizan el feminicidio— no se están aplicando con la firmeza necesaria; en regla general se omite el seguimiento efectivo de las órdenes de protección y el control de armas, a pesar de que informes indican que en un elevado porcentaje de feminicidios íntimos los agresores portaban legalmente armas.
A eso se suma una evidente carencia de programas de sensibilización y educación emocional que atiendan desde edades tempranas la prevención de conductas tóxicas, así como una casi inexistente intervención para hombres con historial de violencia, incluso contra animales, quienes representan un riesgo creciente hacia futuras agresiones más graves. La dramática decisión del padre que actuó por desesperación refleja un lamentable fracaso institucional: si el Estado hubiese garantizado educación, atención a la salud mental y mecanismos eficaces de protección, probablemente no habría sido necesario que alguien tomara la justicia por sus manos, lo cual abre nuevas disyuntivas legales y éticas.
Es urgente revertir este patrón estructural: activar las leyes vigentes, garantizar su implementación real y constante, y acompañarlas de campañas educativas profundas y sostenidas que trabajen con hombres agresores y con nuestras comunidades, para que la violencia de género deje de ser parte de nuestro presente. Solo así podremos evitar que más vidas valiosas, especialmente de jóvenes, madres, hijas y hermanas, sean arrebatadas. No podemos esperar más: es hora de actuar con decisión y responsabilidad colectiva.